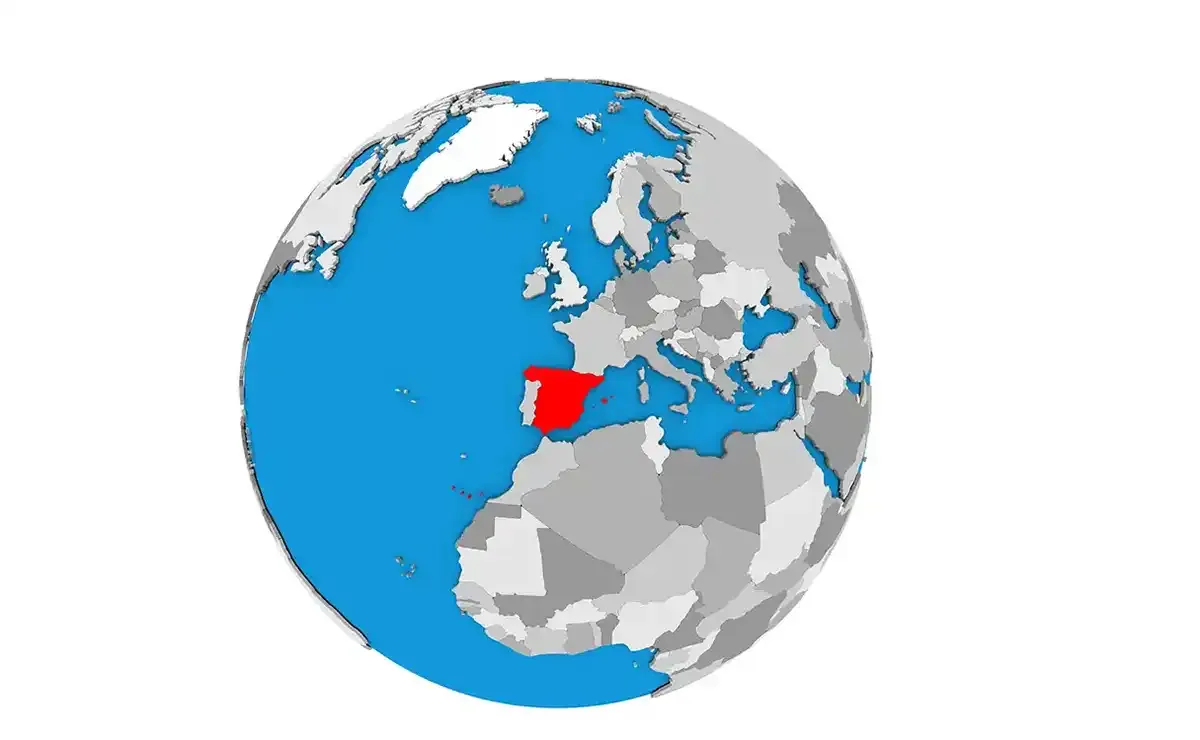España no solo ha impulsado leyes y planes nacionales, también ha logrado que la ONU y la Unión Europea reconozcan este modelo como pieza clave de un desarrollo más justo y sostenible. El punto de partida lo debemos buscar en 2011, cuando España se convirtió en uno de los primeros países en aprobar una ley integral de economía social. Esa norma dio seguridad jurídica a un sector diverso –cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, fundaciones– y lo proyectó hacia un crecimiento que hoy representa alrededor del 10% del PIB y hasta el 12,5% del empleo.
Lo interesante es cómo este modelo se traduce en realidades tangibles: menor precariedad laboral, más inclusión de mujeres mayores de 45 años o personas con discapacidad, una brecha salarial de género ocho puntos más baja que la media y una fuerte implantación en zonas rurales. Dicho de otro modo: mientras otros sectores concentran actividad en grandes urbes, la economía social es motor de cohesión territorial y lucha contra la despoblación.
De lo local a lo global
El verdadero salto adelante en este proceso se dio cuando España utilizó su experiencia interna como carta de presentación en los foros internacionales. En 2023, la Asamblea General de la ONU aprobó la primera resolución de su historia dedicada a la economía social y solidaria. España estuvo detrás de esa iniciativa, formando alianzas con países de Europa y América Latina y presentando evidencias de su propio modelo.
Ese mismo año, durante la presidencia española de la Unión Europea, se alcanzó otro hito: el Consejo adoptó por primera vez una Recomendación para que todos los Estados miembros generen condiciones favorables a la economía social. Una victoria política que refleja cómo la voz española ha sido capaz de arrastrar consensos en Bruselas.
No es casualidad. La diplomacia española ha sabido articular su liderazgo con mensajes claros: la economía social es una “vacuna contra la desigualdad” y una herramienta para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Historias que lo hacen creíble
El papel de España no se entendería sin los casos de éxito que legitiman el discurso. Mondragón es probablemente el ejemplo más citado: cooperativas que figuran entre las mayores del mundo, proyectos de energía renovable como Ekian y una fundación que mejora la vida de miles de personas en África y América Latina.
Eroski, por su parte, ha convertido en seña de identidad la lucha contra el desperdicio alimentario y la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Y organizaciones como AERESS o AEDIS demuestran que la economía social no solo produce, también incluye: desde empleos para colectivos vulnerables hasta programas de reutilización y reciclaje con impacto ambiental positivo.
Estos ejemplos son la mejor “prueba de concepto”: evidencias que España puede mostrar cuando pide en la ONU o en la UE que la economía social sea tenida en cuenta en las agendas de futuro.
La próxima cita será en Murcia en 2025, con la Cumbre Europea de la Economía Social. Una oportunidad más para consolidar a España como referente. Pero, más allá de las cumbres, lo esencial es que el país ha demostrado que se puede crecer generando riqueza y, al mismo tiempo, fortalecer derechos, cohesión y sostenibilidad. Esa es la hoja de ruta que España está compartiendo con el mundo.